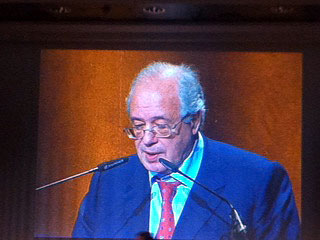Sabemos de los profundos cambios vinculados con el lugar de las mujeres en el mundo y que marcan entre la mitad del siglo pasado y este, un desarrollo sin precedentes en la historia. Su inserción el mundo laboral, la separación de la sexualidad de la maternidad con la aparición de los anticonceptivos, su participación en ámbitos públicos y universitarios y ni que decir de su acceso a la investidura presidencial inimaginable otrora. Sin embargo la condición femenina padece desde siempre una segregación a veces discreta y otras abiertamente declarada como reflejo de la imposible integración de la femineidad en el espíritu humano. Las mujeres se destacan, no hay duda, pero cabe pensar si en su goce son en realidad tan modernas, de hecho la necesidad de amor sigue vigente y ningún lugar en lo social alcanza difícilmente para suplirlo. Cabe analizar la razón por la que ese anhelo puede conducir a la aflicción y en los casos más severos al estrago. Cabe también indagar en la culpa por acceder a lugares antes vedados y a la búsqueda de castigo consecuente.
AMOR Y AFLICCIÓN
Freud hizo recaer en la maternidad el desenlace de una feminidad normal donde la niña troca su deseo de pene por el deseo de un niño El descubrimiento de la castración es un punto de viraje en su desarrollo:
“Se siente gravemente perjudicada, a menudo expresa que le gustaría “tener también algo así”, y entonces cae presa de la envidia de pene, que deja huellas imborrables en su desarrollo...”.
La maternidad se dibuja como el camino normal compensatorio de la castración. Si transformarse en madre es la mejor solución que encontraría la posición femenina, es porque Freud pensó a dicha solución en términos de tener…el falo. El hombre, en este sentido sería el portador quien le daría a ella el ansiado niño, sustituto del pene faltante.
Sin embargo, tal resolución no dejó tranquilo a Freud quien no dejó de referirse al enigma de la feminidad que ha hecho cavilar a los hombres de todos los tiempos. Dicho de otro modo: si el ser madre fuera la respuesta capaz de obturar aquello que la mujer desea, no aparecería la feminidad como enigma. No cesó de preguntarse por el deseo de una mujer, así, a fines de 1924, tratando de resolver algunos enigmas planteados por Abraham sobre la sensibilidad del clítoris y de la vagina confesó que sobre el tema no sabía absolutamente nada. En 1928 reiteró este desconocimiento cundo le confesó a Jones que “todo lo que sabemos del desarrollo temprano femenino me parece insatisfactorio e inseguro”. Finalmente a Marie Bonaparte le dirigió la famosa pregunta ¿Was will das weib?: ¿Qué quiere la mujer? La maternidad se presenta entonces como la solución por el sesgo del “tener”, mientras que el enigma femenino es lo que resta de ese tener. Por un lado afirmó que el deseo del pene sería quizás el deseo femenino por excelencia pero por el otro, la vida sexual de la mujer tenía para él algo de “continente negro” como sitio misterioso e hierático afín con lo oculto y con el misterio. Lacan vio allí lo que no se deja apresar en términos del goce masculino, ubicando al goce femenino como nunca había sido descripto en la literatura psicoanalítica, un goce muy ligado a la palabra de amor. Menos se ha hablado acerca de su relevancia en Freud, imposible de circunscribir al deseo de pene, aún en su derivación en deseo de un hijo. Sin embargo fue él quien ubicó el temor a la pérdida de amor como equivalente a la angustia en la mujer:
“Respecto de la condición de angustia válida para ella, tenemos derecho a introducir esta pequeña modificación: más que de la ausencia o de la pérdida real del objeto, se trata de la pérdida del amor de parte del objeto”.
Por un lado, la maternidad se encamina hacia la línea sustitutiva en la lógica del tener, quizás por ello antes se decía que una mujer embarazada estaba “de compras”. Sin embargo el “tener” no llega a recubrir la angustia ante la pérdida de amor ya que en este caso, dice Freud que no se trata de un objeto sino del amor ¿Qué es el amor? Vale aquí remitirnos al decir de Kierkegaard cuando afirma que es tan difícil definir su esencia como definir el ser, y entonces podemos advertir que el amor y lo femenino se aproximan en tanto cercanos a un irrepresentable.
Siempre recuerdo a una paciente que atendí en mis primeros años como analista, se trataba de una señora humilde pero conocedora de textos de divulgación del psicoanálisis. Ella me dijo con absoluta convicción que Freud se había equivocado al decir que las mujeres se angustiaban por no tener relaciones sexuales ya que ella se angustiaba…luego de consumarlas. Es el vacío que se abre y que requiere de esas palabras de amor montadas sobre el silencio de un goce que no las identifica. Seguramente por ello, Freud equiparó a la hondura femenina con un desierto imposible de ser poblado y Lacan afirmó que en ellas el amor no puede darse sin el decir ya que, ese decir bordea lo que no tiene nombre.
Vayamos ahora a lo que Lacan considera acerca del goce genital masculino. La tumescencia y detumescencia peneana signan a ese placer que se consuma al llegar al límite. “Petit morte”: “pequeña muerte” dicen los franceses para aludir al momento refractario posterior a tal culminación. Esa función evanescente, en la que el máximo goce coincide con su fin, se revela mucho más directamente en el orgasmo del varón. Así, se trata de un momento en el que sale a la luz la distancia entre el goce masculino y el femenino, de ahí el lamento de muchas mujeres acerca del dormir de algunos compañeros luego del coito. En el acto sexual, los cuerpos se abrazan al unísono, para luego separarse revelándose heterogéneos. Lacan ubica al desfallecimiento fálico como esencial en la experiencia masculina y como aquello que hace comparar a ese goce con la pequeña muerte, localizando en esa deflación, a la castración presente en el encuentro entre los cuerpos. La castración no será pensada al modo freudiano como una amenaza de parte del padre, lejos de ser algo temido como posibilidad, ella se localiza a nivel del cuerpo en tanto caída de la turgencia fálica. El verbo “acabar “expresa la cercanía del orgasmo con el fin que, al igual que el “consumar” indica que algo se realiza encontrando un límite.
Si un hombre puede llegar eventualmente ser un estrago es por tener ella-a diferencia de él-un goce que no se consuma al modo de una caída y así, su demanda de amor tiende al infinito, por ser demanda de palabra que nombre aquello sin nombre que la atraviesa. En definitiva: su goce no la identifica y su pretensión por lograrlo puede ser inagotable por lo imposible de dar representación a lo irrepresentable, en este sentido ya no el hombre mismo como estrago sino el esperar demasiado de él. Claro que este” ser hablada” puede adquirir en determinados casos, un grosor que no podría asimilarse a la palabra de amor, tal configuración es la que permite entender la razón por la cual ciertas mujeres no se separan del hombre golpeador tan fácilmente, como cabría de esperar. Se dirá que es una locura ya que los golpes son opuestos al amor, pero algunas mujeres experimentan en ellos la prueba de ser únicas para él. El hombre violento es en general aquel que les habla, que las nombra, que las separa de la familia, quien se presenta en suma como el Otro absoluto en la época del Otro que no existe. Generalmente paranoicos, avizoran como tales el inconsciente del otro y sus raíces culpables, tal captación es la que genera dependencia: él sabe algo sobre mí. En un mundo en el que las mujeres han logrado tanta independencia, el hecho de que algunas se sometan al golpeador invita a una reflexión. Si bien los casos descriptos por Freud tienen aún vigencia, encontramos en la clínica cuadros inéditos que reflejan el malestar actual en una cultura que no es la de principios del siglo pasado, en la que se descubrió el psicoanálisis. La decadencia de antiguos valores, los cambios vinculados con las constelaciones familiares, la declinación del padre, el estado actual del capitalismo, los avances tecnológicos etc. inciden en las estructuras clínicas. Muchas veces se presentan sujetos que han perdido la brújula, esa que daban los ideales, el padre y los caminos que parecían certeros. Algunas mujeres encuentran en el golpeador su relevo.
GÉNERO Y SEXO
La violencia contra las mujeres está lamentablemente a la hora del día y, si bien ella no es nueva, cabe ubicarla bajo la perspectiva de ciertos ángulos de esta época. Su empleo se utiliza fundamentalmente para aquella dirigida del hombre hacia la mujer y no distingue la palabra “sexo” de la palabra “género”. Así, muchas veces, encontramos estos términos indiferenciados o bien empleos en los que el vocablo “género” suprime al de “sexo”. La “Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de La Violencia de Género”, lleva el término “género” y lo adosa en su sigla: CONSAVIG.
Desde el psicoanálisis no podemos homologar el “genero” con el sexo y al referirnos a este tipo de violencia diremos: violencia contra el sexo femenino más que violencia de género ya que el género no recubre al sexo. Es que las construcciones sociales no alcanzan para circunscribir los goces diferentes que se juegan del lado hombre y del lado mujer. Hay una estrecha vinculación entre el culturalismo y las teorías de género, que plantean que la orientación sexual de una persona y su identidad o género son el producto de una construcción social y que, por lo tanto, los lugares que se ocupan no dependen de un dato biológico sino de la función a desempeñar. A partir de la inclusión del género en la lectura de la realidad, se reservó el término “sexo”, para designar a las diferencias anatómicas y fisiológicas entre machos y hembras, y el término “género”, para designar la elaboración de valores y roles impuesto por la cultura sobre la diferencia sexual. Así, por ejemplo se dice que la mujer que aparece en las teorías es el producto de una construcción social específica de lo femenino y que la dominación sexista trabaja en el interior de las disciplinas supuestamente científicas racionalizando lo que no es más que relación violenta de poderes; nada determinante hay en la condición biológica femenina. Tal desconocimiento de la anatomía en pos de un funcionalismo abre un debate entre un conservadurismo reaccionario que entroniza a la naturaleza, y un funcionalismo “optimista” donde lo que importan son las funciones.
Para el psicoanálisis el cuerpo tiene una dimensión real que lo hace éxtimo al yo, el sexo jamás puede identificarse con lo que percibe la conciencia Por ello el psicoanálisis cuestiona el punto de la ley de la de identidad de género en el que se homologa al sexo con lo “auto percibido”.
La afirmación freudiana “la anatomía es el destino” que fue tantas veces criticada, merece una adecuada atención. ¿Cómo pudo el creador del psicoanálisis, aquel que consideró la importancia de las identificaciones en la conformación de la sexualidad y que hacen que el sexo no sea un dato primero, hacer luego suya la sentencia de Napoleón tan repudiada por los estudios de género? El psicoanálisis demostró con Freud la existencia del polimorfismo de la sexualidad infantil y se afanó por considerar a la homosexualidad como un destino posible como el de la heterosexualidad. ¿La anatomía entonces como destino? Quizá con esto quiso decir que, pese a las diversas orientaciones sexuales, pese a la constitución del objeto sexual que no puede afirmarse como ya dado, el cuerpo es marca insoslayable.
LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y EL SÍNTOMA SOCIAL
Tanto Freud como Lacan aludieron a las manifestaciones sociales de su época, Freud se refirió a la “angustia social” y Lacan al “síntoma social”. La guerra atravesó la vida del creador del psicoanálisis, dejando su impronta también en su escritura. En su célebre trabajo “Psicología de las masas y análisis del yo” describe al fenómeno de masa que está en la base de la conformación de los grupos sociales. La cohesión de estas formaciones proviene de una identificación entre los individuos que la conforman, cuya base reposa en que todos ellos comparten el mismo ideal personificado por el líder. Así los sujetos identifican entre sí su “yo” en tanto todos ellos tienen idéntico ideal del yo encarnado por quién dirige al grupo, esos lazos otorgan fuerzas a estas formaciones y las preservan de su disolución. Freud nos dice que cuando declina la figura del líder también caen las identificaciones de los integrantes y este quiebre dará lugar al pánico, ya que al desaparecer los lazos recíprocos, se libera una gran angustia desencadenada por sentimientos de indefensión:
“Lo caracteriza el hecho de que ya no se presta oídos a orden alguna del jefe, y cada uno cuida por sí sin miramiento por los otros. Los lazos recíprocos han cesado y se libera una angustia enorme, sin sentido”.
Lo social es así ubicado como regulador, como amortiguador, y la rotura de su tejido deja al sujeto en la intemperie. La actualidad de la “angustia social” en esta época puede pensarse a la luz de esas coordenadas, la caída de los ideales comunes produce un estado de fragmentación similar al descrito por el creador del psicoanálisis. Es que no habrá que pensar que el ideal sólo esté representado por el conductor, bien puede encarnarlo una idea capaz de nuclear a un conjunto. En nuestra contemporaneidad el desfallecimiento de la autoridad corre paralela con la ausencia de ideas rectoras capaces de orientar. Resulta entonces un estado de fragmentación, en donde la rotura de los lazos deja a los sujetos más permeables a sus pulsiones en ausencia de las ligaduras afectivas entre ellos. Es decir que el peligro no es solo el que emerge de afuera sino, el que tiene por causa impulsos desenfrenados, que brotan de manera inédita.
Lacan aludió al síntoma social y dijo de él: “Solo hay un síntoma social, cada individuo es realmente un proletario, es decir no posee ningún discurso con el que hacer vínculo social, dicho de otro modo, semblante”.
Tal síntoma guarda una estrecha relación con la violencia ya que ella aumenta allí donde falta la palabra. Ya en 1954 Lacan esbozó tal definición bajo la forma de una pregunta:
“¿No sabemos acaso que en los confines donde la palabra dimite empieza el dominio de la violencia, y que reina ya allí, incluso sin que se la provoque?”.
Luego en 1958 planteó en forma contundente, diciendo de la violencia:
“No es la palabra, incluso es exactamente lo contrario. Lo que puede producirse en una relación interhumana es o la violencia o la palabra”.
Notablemente Lacan vincula este síntoma con el capitalismo, ya que ser proletario se liga con no poseer ningún discurso con el que hacer lazo. Ser un proletario equivale a valer en el mercado exclusivamente como valor de cambio, carecer en definitiva de otro valor que no sea el fijado por el intercambio. Interesar, en suma como una moneda que aún está en circulación, lograr estima por ese precio, obtener buena cotización por la taza de beneficios. Para Lacan no es sólo proletario aquel clásicamente considerado como tal sino cada individuo y no cada sujeto. Esta afirmación se comprende si pensamos que el proletario ha perdido por su inserción en el mercado al valor de uso que es justamente el valor subjetivo. Ya, en la primer parte del Capital, Marx muestra cómo la relación entre los mismos hombres adopta “la forma fantasmagórica de una relación entre cosas”. Tal inserción anula la capacidad discursiva que es la que posibilita los lazos, entonces las relaciones entre los hombres estarán determinadas por los lugares que ocupen en el intercambio. La caída del discurso amo signa nuestra contemporaneidad, tal descenso tiene estrecha vinculación con la violencia:
“Si el discurso del amo constituye el lecho, la estructura, el punto fuerte en torno del cual se ordenan varias civilizaciones, es porque el resorte es allí, pese a todo, de un orden distinto que la violencia”.
Vemos entonces que aquello que Lacan considera como síntoma social, se corresponde con lo que Freud nomina “angustia social”, en el sentido en que ambos conciernen a la ruptura del lazo social. Pero también se imponen las diferencias. En Freud tal quiebre estaría producido por la pérdida del líder en la medida en él favorecía las identificaciones recíprocas, su disolución deja a la intemperie a los sujetos. En Lacan es la inclusión en el mercado como proletario la que hace que las relaciones estén determinadas por los valores de cambio siendo entonces similares a las mercancías que-podríamos agregar-son desechadas ni bien devienen obsoletas. Muchas veces la violencia contra el cuerpo de una mujer implica transformarlo en un objeto cuyo destino será la bolsa de basura como en tantos casos de femicidio.
Freud anticipa el desfallecimiento del discurso amo y Lacan ubica al discurso capitalista tomando su relevo. Así la violencia salvaje guarda una estrecha relación con el capitalismo salvaje, pero también el “salvajismo” se vincula con un tipo especial de violencia que atraviesa nuestros días tal como lo desarrollé en mi libro Violencia-s Nadie podría dudar acerca de que unos de los síntomas más destacados del mundo actual es el fenómeno de la violencia. Ella se incrementa cada vez más, prolifera, se multiplicarse, bulle en el aire que respiramos, y aún sin realizarse, está presente como una amenaza que tiñe nuestra existencia. No sólo su poder omnímodo se manifiesta en las terribles tragedias cotidianas que, por lo repetidas, ya parecen moneda corriente, sino en la manera en la que es interpretado el mundo. Todo gesto puede llevar su germen, los otros se transforman en enemigos potenciales, parafraseando a Heidegger: “el mundo como imagen” “el mundo como violencia”, quizás la forma contemporánea de la imagen del mundo. Pero vayamos ahora a lo más específico de las relaciones constituidas bajo su égida.
EL GOLPEADOR Y SU PARTENAIRE
En la actualidad, lo más notable de la violencia del varón contra el sexo femenino, es que corre paralela con el cambio de posición de las mujeres en el escenario social. Considerar a las féminas como seres en pie de igualdad con el hombre, tanto en lo civil, como en lo intelectual y en diversas esferas es algo verdaderamente inédito y reciente. Hasta el siglo XX las diferencias anatómicas, psicológicas, etc., entre hombres y mujeres, servían para justificar la no paridad en sus derechos cívicos, políticos, laborales, etc. Y ahora que se aboga y se sigue luchando- por lo menos en los países occidentales avanzados por esa igualdad- se está corriendo el riesgo de suprimir las disparidades. Posiciones tanto progresistas como conservadoras en este sistema capitalista promueven una homogeneización de los sujetos tendiente a borrar el carácter singular de la existencia de cada uno y también la diferencia de su posición sexuada. Lo homogéneo, lo idéntico no llevan-como creería el sentido común- a la armonía sino que generan un aumento de tensión agresiva y violencia en los vínculos. Ya en 1950, Lacan nos advierte en su ensayo sobre criminología:
“Que una civilización en la que el ideal individualista ha sido elevado a un grado de afirmación hasta ese momento desconocido, los individuos resultan tender hacia un estado en que pensarán, sentirán, harán y amarán exactamente las cosas a las mismas horas en posiciones del espacio estrictamente equivalentes, con todo, la noción fundamental de la agresividad correlativa a toda la identificación alienante, permite advertir que en los fenómenos de alienación social debe haber un límite en el que las tensiones agresivas uniformadas se deben precipitar en puntos donde la masa se rompe y polariza”.
Es uno de los primeros descubrimientos de Lacan: la agresividad como correlato de la identificación narcisista. El hombre violento es el hombre impotente que solo puede hacer aparecer su “virilidad” mediante la fuerza y cuando se apela a la fuerza es porque ya no se tiene autoridad. La violencia no pertenece bajo este sesgo a un régimen patriarcal, sino a su ocaso, es decir a la declinación del padre. No hay que olvidar que el vocablo autoridad (autoritas) proviene del verbo augure que significa aumentar. En este primer significado, se considera que los que tienen autoridad hacen cumplir, confirman o sancionan una línea de acción o de pensamiento que engrandece.
En La noción de autoridad dice Alexandre Kojève:
“Si para hacer salir a alguien de mi habitación, debo emplear la fuerza, debo cambiar mi propio comportamiento para realizar el acto en cuestión y de esa manera demuestro que no tengo autoridad”.
La autoridad, entonces, excluye la fuerza y exceptúa la violencia pero para operar debe ser reconocida, debe tener una causa, una justificación, una razón de ser. Y ella no está engendrada por el ser que la posee sino por sus actos. El argumento esgrimido por este filósofo nos lleva a concluir que el aumento de violencia en la época actual es coetáneo con la declinación de la autoridad. La primera se acrecienta a medida en que la segunda se debilita:
"Sólo cuando un sistema de autoridad se desmorona, o un individuo dado pierde su autoridad, debe recurrirse al poder para asegurar su conformidad...”.
Pero: ¿qué hace que muchas mujeres permanezcan junto al hombre violento a pesar de que el acto agresivo sea usual, repetido, esperado y hasta corriente? Gustavo Dessal describe que cuando la violencia de ETA castigaba a España, un policía encargado de dar protección por orden judicial a mujeres amenazadas por sus parejas, confesaba que su labor le causaba mucha más ansiedad que la de ocuparse de la custodia de personas amenazadas por el terrorismo. Basaba su llamativa observación en el hecho de que estas últimas cumplían a rajatabla con todos los protocolos de seguridad que se les indicaba, mientras que muchas mujeres escapaban de su guardaespaldas para mantener encuentros clandestinos con aquellos hombres a los que los jueces habían aplicado una orden de alejamiento. Hace unos años, una jueza se vio enfrentada a un problema ético, le fue requerido el permiso por parte de una mujer para casarse con su agresor, encarcelado por acciones violentas dirigidas hacia ella misma.la jueza negó ese permiso y esa mujer la acusó de no respetar la libertad de elección En nuestro país, fue famoso el caso del hombre que mató a una de las hermanas gemelas y la otra se casó con él cuando estaba en la cárcel. ¿Porqué tantas mujeres persisten de este modo al lado del golpeador? La igualdad da lugar a la pérdida de la singularidad, por ello cuando Lacan se refiere al síntoma social dice: “todo individuo es un proletario” y en ese “todo” permanece indistinto varón y mujer. Considero así, que algunas mujeres tratan de suplir la singularidad faltante, bajo la forma de ser “únicas” para él ya que el hombre violento las entroniza como irremplazables, excepcionales, insustituibles. Gustavo Dessal ubica el “Tu eres la que me seguirá” como esa voz irresistible y letal donde el hombre encarna al superyó más feroz en la que ella será la elegida. Es la razón por la cual existen casos de “vuelta atrás” luego de que estas mujeres hicieran la denuncia, debido a la atracción hacia ese partenaire que les otorga sentido a su vida con el que se entrelazan un embeleso cautivo y un terror fascinado ¿Cómo entender tal necesidad de ser única aún con el precio de morir? Es que la igualdad es un caro reto a la singularidad y cuando la mujer no puede encontrarla “ser única para él”, intenta restituirla.
Tomado de: Revista Noticias, Buenos
Aires, 12/09/2015
________________
* Silvia Ons es Analista Miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis.
________________
* Silvia Ons es Analista Miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis.